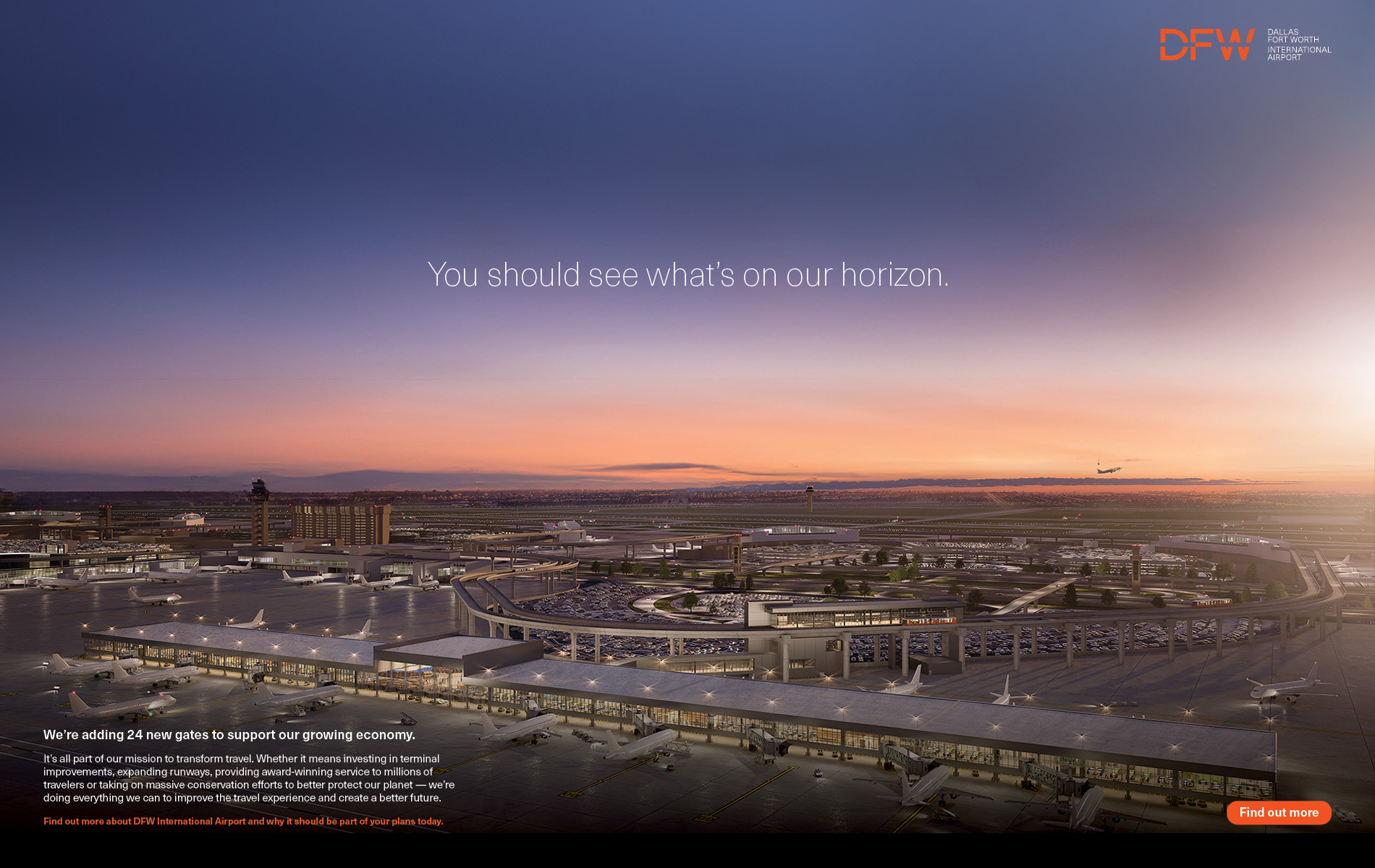Llueve en Buenos Aires, implacablemente, desde ayer. La mañana del lunes se complica entre el aguacero y el tránsito. Recién se cumplen 48 horas desde mi último vuelo y el cansancio, inexorablemente, se agrega al cuadro gris. Sin embargo, en un rato me recordarán que “inexorable” no es una palabra que deba usarse a la ligera: pocas cosas son realmente inexorables.
Llegamos a Casa Garrahan, en el sur de la capital argentina, para contar una iniciativa de American Airlines: Dream Flight. Es un proyecto organizado por los comités de los grupos de recursos empresariales para empleados (EBRGs) de American Airlines en Argentina: Pride, Latin Diversity, Living Green y Abilities.
Estamos temprano y vemos llegar a los voluntarios de la compañía, que se disponen a armar una experiencia que ya anticipo inolvidable. Y no solo para los chicos.

«El Dream Flight es una forma que tenemos de devolverle a la comunidad y al país nos dieron durante tantos años. Llevamos casi 34 años en el país y orgullosamente nos da mucho placer realizar este tipo de actividades, especialmente en la Casa Garrahan. Preparamos todo el escenario para que los casi 26 niños que viven aquí con su papá o su mamá experimenten lo que es un vuelo de fantasía”, dice Gonzalo Schames, Director para América del Sur y Alianzas Estratégicas de American Airlines.

“Tenemos tripulantes que vinieron en sus días libres con uniforme completo para dar el servicio a bordo. Es una gran coordinación entre la compañía, la Casa Garrahan y los niños, quienes son las verdaderas estrellas”, agrega.
La Casa Garrahan es, desde 1997, el “hogar lejos del hogar” de niños y adolescentes de toda Argentina que cumplen tratamientos ambulatorios o esperan diagnósticos de enfermedades complejas que no requieren internación en los hospitales pediátricos de la capital argentina.
A la hora señalada, empieza el check in. Los chicos van pasando por el mostrador y les entregan su boarding pass. Hay una mezcla de emociones en el aire. Una conciencia colectiva de que no es el momento ni el lugar para pensar en uno. Lo importante son los chicos, es este rato en el que se van a olvidar de todo. Ya lloraremos en casa.

Terminado el check in, empiezan los llamados a abordar. Van viniendo los chicos para el avión: hoy son dos filas de sillas con un pasillo en el medio en una sala que tiene las cortinas bajas pero aunque afuera la lluvia no afloja, por las ventanillas que colorearon los nenes entran muchos soles.
Las sillas tienen el apoyacabeza con el logo de AA, cinturones, almohadas y mantas. Tienen cartillas de seguridad, y habrá que correr un par para hacer lugar a andadores y sillas de ruedas.

Las TCPs acompañan a los chicos a sentarse donde quieran: en este vuelo no hay grupos de embarque. Un nene sostiene un globo y espera que sus compañeros de viaje entren y se sienten. Tiene los ojos cansados, su mirada parece contarme mil cosas. Pero se baja el barbijo y le veo la sonrisa. No despegamos todavía y ya valió la pena.
Algunos papás y mamás son parte de la experiencia. Quiero escribir que leo en sus caras lo que piensan o sienten. Y la verdad es que no. No tengo recursos para describirlo. Elijo admirarlos a la distancia.
Se acomoda la cabina, se va llenando. Las TCPs asisten a los chicos, el grupo de voluntarios va resolviendo cuestiones. Hay una regla tácita que todos cumplimos: nadie es protagonista. Buscamos mitigar el riesgo de romper la burbuja y por eso todo el personal se corre a un costado, lejos de los limites imaginarios del avión. El vuelo es de los nenes y de nadie más.
No es el único evento que American Airlines realiza en la región: Schames nos cuenta que, en Cancún, México, también hay una fundación que aloja niños y sus familias cuando deben afrontar tratamientos prolongados. En distintas ciudades, esta parte invisible de la industria, la que impacta directamente en la comunidad, hace una diferencia.
“A veces nos concentramos en la operación, los aviones, el transporte de pasajeros y carga, pero esta parte de la aviación es muy grande. Tenemos departamentos enteros dedicados a devolver a las comunidades donde volamos lo que recibimos de ellas”, dice.
El comandante da la bienvenida y todos se preparan. La repite en inglés, los chicos escuchan divertidos el cambio de idioma. No importa si no entienden. La experiencia se realiza al pie de la letra porque ellos lo merecen. Nadie vino aquí con otra cosa en mente.
Llegan los últimos dos pasajeros, que se habían retrasado -no sería una experiencia realista sin estos pequeños detalles- y comienza la demostración de seguridad. Los chicos escuchan atentos. Se apagan las luces y despegamos.

Una pantalla reproduce imágenes de un avión de American Airlines en vuelo. Adivino en las caras que se dejan ver en la penumbra la misma fascinación por los aviones que hoy me trae a esta experiencia.
El comandante anuncia que se alcanzó el nivel de crucero. Las TCPs recorren el pasillo con los carritos y sirven un refrigerio. Salgo un momento con una excusa. No podré cumplir aquella restricción autoimpuesta de llorar en casa.

El vuelo llega a su fin: aterrizamos. Los nenes se llevan unos regalitos y todos volvemos a nuestras realidades. Mientras me subo al auto y emprendo el regreso a casa, siento que debo agradecer.
Comenzando por la arista más egoísta, debería agradecer el recordatorio de que muchas veces nos quejamos de las nimiedades más tontas. Pero no, porque esta experiencia no es para mí. Es para ellos. Es de ellos.
Creo que corresponde arrancar por agradecer a los chicos. Porque ese rato en el que la imaginación deja que todo lo demás desaparezca es un respiro de la realidad que se vuelve imprescindible. Y no sería posible sin esa pureza única que, como adultos, vivimos intentando reencontrar.
Gracias a los papás y mamás, que sin decir una palabra me mostraron lo grande que puede ser un ser humano en la peor adversidad, que es la salud de un hijo. Gracias al personal de Casa Garrahan, lleno de dulzura más allá de la coraza que deben llevar todos los días. También para ellos mi admiración.
Y finalmente, gracias a los voluntarios de American Airlines, que en la tarde lluviosa de un lunes de otoño pusieron un globo en la mano y un ratito de brillo en unos ojos cansados.