Tal como hablábamos en este artículo, la Convención de Chicago de 1944 impuso un criterio de regulación del mercado aerocomercial global por encima de la idea Norteamericana de los cielos abiertos. La red de aviación a título oneroso entonces sería creada por acuerdos multilaterales entre estados. Esto implicaba que cada país debería tener una línea aérea que pueda cumplir su parte del acuerdo: nacía el concepto de Línea de Bandera.
Siendo la industria aérea de carácter estratégico, y al mismo tiempo extremadamente costosa de establecer, era sólo lógico que los estados nacionales crearan, financiaran y operaran estas líneas aéreas. Dentro de un contexto teórico económico de fuerte intervención estatal -las ideas de John Maynard Keynes estaban en pleno auge-, fundar una línea de bandera establecía una marca país y un sentido de pertenencia necesario en una posguerra.
Si bien hubo excepciones, en un punto de la historia casi todos los países del mundo habían creado y mantenido sus líneas aéreas estatales, por las razones que decíamos antes (marca país, sentido de pertenencia, bilateralidad) y por razones adicionales: conectividad interna, incentivo al turismo, asistencia a economías regionales. La intervención estatal se hizo clara tanto en la financiación como en la limitación de ingreso de actores privados en sus áreas de interés, a través de regulación que requiere el establecimiento de una filial local de cualquier compañía que quiera operar en un territorio determinado. La limitación de la competencia ayudó directamente a crear monopolios de corporaciones estatales que no tenían necesidad de ser eficientes o rentables per se. Volviendo a recurrir a Keynes, esto tampoco era tan grave: el Estado Benefactor podía (debía, según John Maynard) perder plata si ello generaba empleo y consumo.
A partir de la crisis del petróleo de 1973, el concepto del Estado Benefactor fue cada vez más criticado, finalmente siendo reemplazado por la aproximación neoliberal hacia los 80. Al mismo tiempo, el mercado de la aviación empezaba a reclamar la desregulación y la libre competencia. Los pasos que siguieron fueron simples, pero brutales: con los mercados Norteamericano y Europeo desregulados, la aparición de líneas aéreas privadas puso en jaque el modelo de Línea de Bandera.
El impacto de la desregulación fue atroz: en Estados Unidos, las compañías existentes antes de la Airline Deregulation Act de 1978 («flag carriers» de hecho) sufrieron enormes pérdidas y varias desaparecieron. TWA, Braniff, PanAm, Eastern y varios carriers más cesaron sus operaciones. Las líneas sobrevivientes debieron ajustar sus planes a la nueva realidad: operadores más chicos y de bajo costo (Southwest y JetBlue, entre otros) seguían creciendo y acaparando mercado. Tras el 11 de septiembre de 2001, las líneas aéreas más importantes de Norteamérica corrían serio peligro de desaparecer. Fue entonces cuando el estado debió intervenir, otorgando a través del Air Transportation Stabilization Board créditos por 10000 millones de dólares.

En Europa, la desregulación completa del mercado aéreo ha puesto en riesgo a los operadores nacionales, y en muchos casos se ha optado por fusiones, privatizaciones parciales o totales. La aparición de compañías de bajo costo bajo la laxa regulación de la UE ha provocado la creación de grandes holdings multinacionales (IAG, propietaria de British Airways e Iberia, entre otras; Lufthansa Group, y Air France – KLM, por ejemplo) como una estrategia de reducción de costos. Aún así, varias Líneas de Bandera tienen serios problemas. Alitalia al día de hoy (con un 49% de participación de Etihad Airlines) no sabe si en mayo de este año seguirá operando.

En muchos casos, estas empresas han expandido su operación creando o incorporando compañías Low Cost (Hop!, Vueling, Germanwings, entre otras), y absorbiendo feeders regionales y operaciones menores. La incorporación a las distintas alianzas (SkyTeam, Oneworld, Star Alliance) permite expandir la oferta, y funciona como regulador del precio de esa oferta.
Cada vez que se aborda el tema del déficit de una aerolínea estatal, aparecen las voces que claman por eliminar el gasto y cederla a capitales privados. La privatización de las Líneas de Bandera ha sido una experiencia con resultados disímiles, pero no ha habido caso alguno en el que haya sido una solución inmediata, o poco dolorosa. Japan Airlines se privatizó en 1987, solicitó iniciar el proceso de bancarrota en 2009 y sobrevivió tras recibir fuertes inyecciones de capital estatal. Hay casos de éxito, claro que sí: pero lo importante es comprender que la privatización no es en sí una solución. La solución será siempre la correcta administración de los recursos. Con un par de salvedades.
Pero la cuestión sigue siendo la misma: en un mercado global que tiende a desregularse, cuál es el rol de una línea aérea que fue creada y administrada en un paradigma de fuerte regulación y protección estatal? Pero antes de preguntarse eso, hay que contestar otro par de cosas.
La primera pregunta debería ser: cómo se mide el éxito o fracaso de una Línea de Bandera? Por lo que decíamos antes, una línea estatal suele alejarse del concepto de eficiencia porque no todos los destinos que sirve son elegidos por su rentabilidad, cosa que es diametralmente opuesta al objetivo de una aerolínea privada.
Por lo tanto, es falaz y malintencionado comparar 1 a 1 el resultado de dos carriers sólo porque comparten el mismo espacio geográfico, sin tener en cuenta que las líneas de bandera fueron creadas para servir a un «interés superior» de conectividad, marca país e incentivo a las economías de los destinos que alcanza. Hay rutas que un operador privado elige no servir, de acuerdo a una decisión meramente económica. Una línea de bandera conecta ciudades por razones políticas y estratégicas. Hay un objetivo mayor que excede al mero servicio aéreo, y tal objetivo no puede ser dejado al criterio del libre mercado.
Los parámetros de costo e ingreso que explicamos acá no contemplan la desviación natural y esperada del objetivo de una Línea de Bandera. Entonces, la evaluación de rentabilidad tiene la misma lógica que hacer jugar a Messi un tiempo de delantero, lo que le vale una calificación de 8 y un tiempo de arquero, en el que puntúa 2, y luego hacer un promedio de su rendimiento dividiéndolo por dos. Si sólo ven el número final, dirán que jugó un partido mediocre. Matemáticamente válido como suena, sólo cuenta una parte de la historia.
La segunda pregunta que hay que hacerse, entonces, es si una empresa con participación del estado está relevada de la obligación de generar ganancia. La respuesta a ese interrogante es que no. Debe tender a la ganancia, pero el objetivo no puede ser el superávit por el superávit mismo. Debe maximizar sus márgenes reduciendo costos y obteniendo ganancias en las rutas donde es esperable tal beneficio, para compensar las rutas que no generan ganancia directa de la relación de ingresos por asiento ocupado. En una visión amplia del negocio, debe contemplar lo que genera pero no ingresa en sus balances: debe ser lo más eficiente que pueda, pero rechazar la idea de la ganancia como objetivo final. Tal cosa lleva a pensar en la rentabilidad desde el punto de vista estricto de la operación comercial, y eso implica iniciar la amarga discusión del análisis ruta por ruta.
Aquí es donde encontramos la trampa de Keynes: ante la simplificación del análisis de eficiencia, el estado tiene dos opciones: racionalizar de acuerdo a la lógica de mercado y tomar acciones que desregulen el espacio aéreo o puede mantener la regulación extrema, limitar la competencia y permitir la supervivencia a costa de las arcas públicas. Hemos visto cómo la desregulación total se ha llevado puestas a las Líneas de Bandera. Y también hemos visto que el mercado que no alienta la competencia está condenado a perpetuar la ineficiencia y no crecer. Debe haber un punto medio.
Volviendo a la pregunta inicial, debemos concluir que el rol de una Línea de Bandera deberá estar determinado por la voluntad política (y no económica) del estado que la opera, de acuerdo al grado de regulación del espacio aéreo al cual sirve. Será cuestión de encontrar cuál es el modelo de negocio que mejor sirve a los intereses de cada estado. Pero lo que no hay que perder de vista es que comparar dos resultados distintos sin tener en cuenta los objetivos de cada operación nos lleva a caer en una trampa. A la que muchos nos quieren llevar.





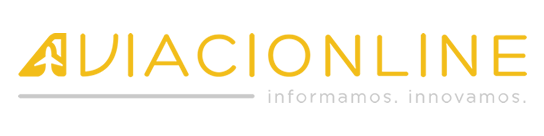
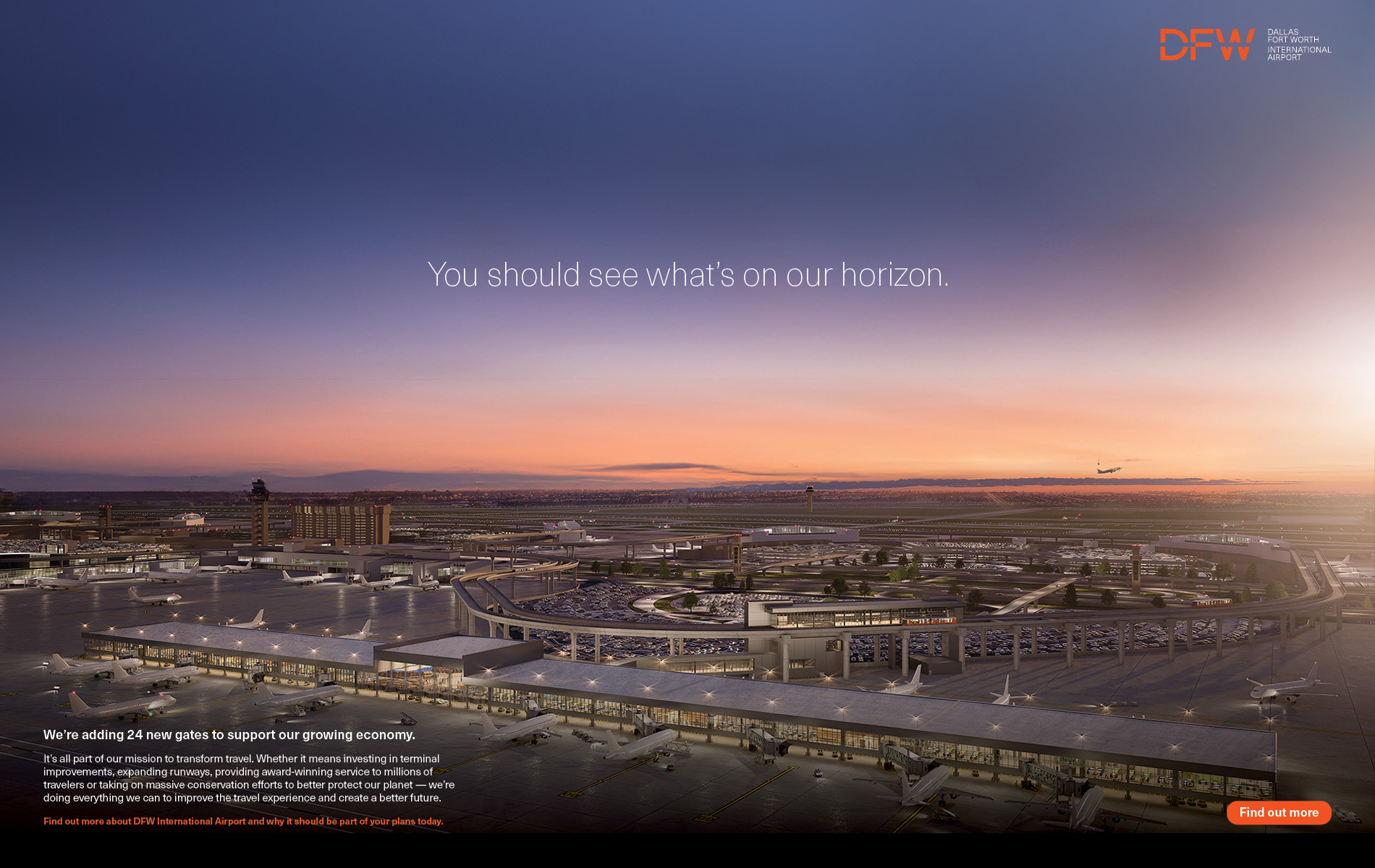

No existe ninguna razón para que exista una aerolínea de bandera. Un mercado aerocomercial con altos niveles de seguridad, conectividad y bajos precios es posible gracias la competencia, no a la existencia de una empresa estatal. Y en el caso concreto de AR, el déficit principal es generado por las rutas internacionales, no por cubrir destinos supuestamente no rentables. Dirigir una empresa con criterios políticos nunca termina bien, porque funciona con incentivos antieconomicos.
Que hay que hacer con las rutas no rentables? Primero, no se está permitiendo que surja una solución del sector privado. Segundo, se transfiere la problemática de un grupo de personas al resto de la sociedad. Tercero, si se decidiera hacer algo, hay otras opciones mejores que tener toda una aerolinea. Una alternativa ha sido garantizar una ocupación mínima. Yo propongo algo mucho mejor: eliminar impuestos sobre el precio de los pasajes: IVA, IIBB, etc. E incluso más: si para hacer la ruta X utilizas Z litros de combustible, esa cantidad Z te la vendo libre de impuestos.
Si AR dejará de operar, no pasaría nada, su oferta seria cubierta por otras empresas. Tampoco es que cerraría AR, sino que se la regalaría a los empleados, los cuales tendrán la oportunidad de ganar mucha plata administrando exitosamente la compañía. Y por último, muy bueno el blog y con temas y análisis que en otros lados no hay.
Hola Matías, en el punto de la necesidad de la línea de bandera, we agree to disagree. Creo que no hay una respuesta única a la cuestión. Hay países que por distribución demográfica es más discutible, y en otros hay necesidades marcadas de conectividad que exceden el calculo de rentabilidad de la ruta.
Por otro lado, coincido con que se está transfiriendo la problemática de un grupo al resto de la sociedad: pero de hecho esa es la función del estado.
No creo que el cese de operaciones de AR no tendría impacto: los privados no tomarían todas las rutas, lo que nos lleva al primer argumento.
Gracias por tus palabras sobre el blog, la idea es explorar estos temas y sacar cosas en limpio a través del debate. Un gran saludo.